Columna 2: Serie Sobre Aprendizaje Institucional Y Cultura De Calidad – Artículo por Judith Scharager, Directora Ejecutiva de Fundación Qualitas.
En la educación superior, la calidad suele aparecer asociada a hitos concretos: procesos de acreditación, informes de autoevaluación, cumplimiento de criterios externos. Estos hitos son relevantes y necesarios, pero corren el riesgo de transformarse en el horizonte último de la acción institucional. Cuando ello ocurre, la calidad se reduce a un ejercicio episódico, de corto alcance, que moviliza intensamente a las organizaciones durante un período acotado, pero cuyos aprendizajes tienden a diluirse una vez cerrado el proceso. Frente a este escenario, se vuelve cada vez más pertinente replantear la relación entre aseguramiento de la calidad, aprendizaje institucional y proyección de largo plazo.
Desde la experiencia acumulada en procesos de evaluación y acompañamiento institucional, se observa que aquellas instituciones que logran avances sostenidos no son necesariamente las que “mejor rinden” en un ciclo de acreditación, sino las que han desarrollado una cultura de calidad entendida como parte de su identidad organizacional. En este enfoque, la calidad deja de ser un evento y se convierte en una práctica cotidiana, sostenida por valores compartidos, rutinas reflexivas y liderazgos distribuidos.
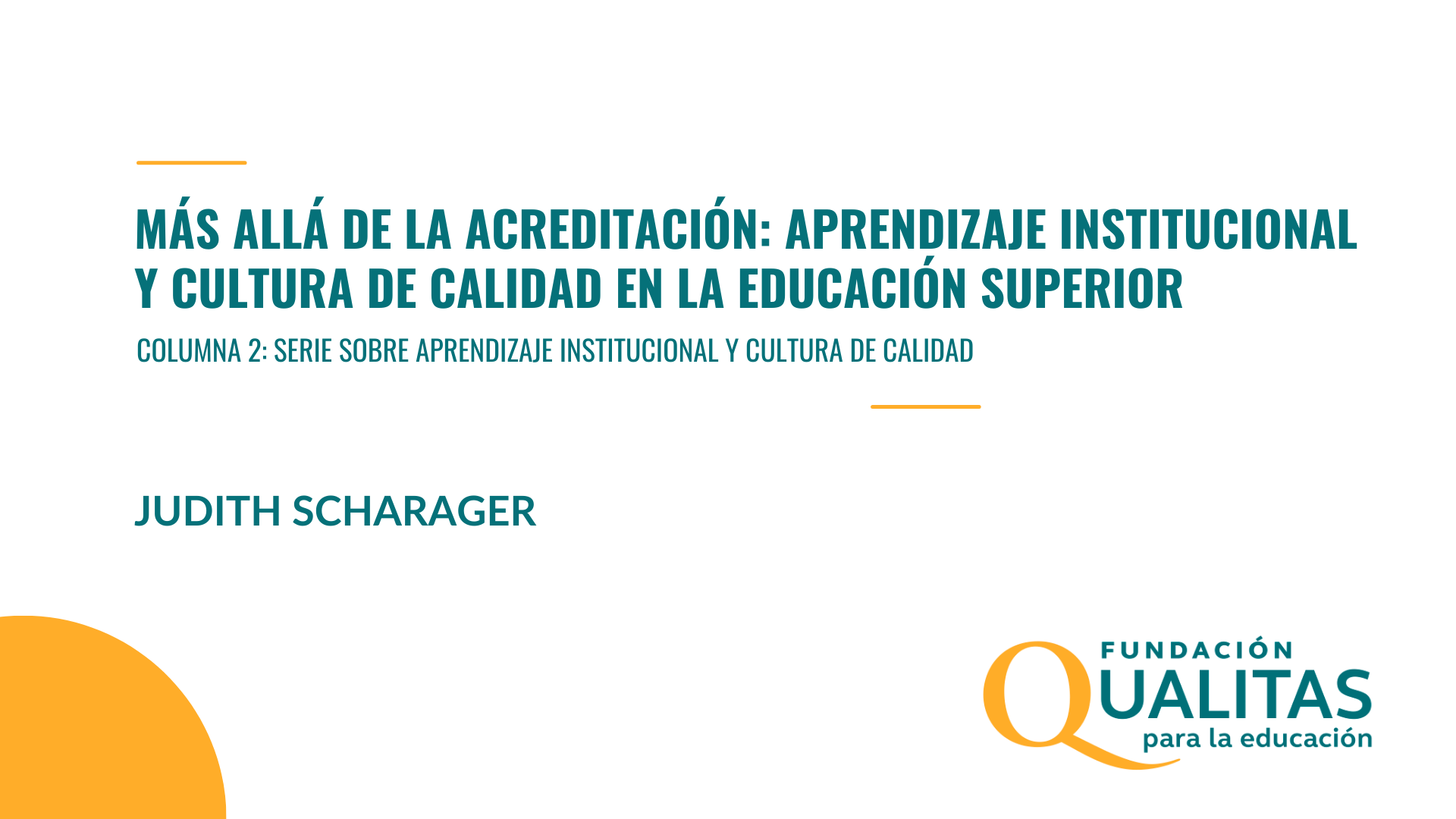
Hablar de cultura de calidad implica reconocer que la calidad no se agota en estructuras, normativas o indicadores. Supone integrar dos planos inseparables: uno estructural, compuesto por sistemas, procedimientos y responsabilidades formales, y otro cultural, constituido por creencias, actitudes, expectativas y modos de actuar de las personas. La experiencia muestra que cuando ambos planos no se articulan, los sistemas de calidad funcionan de manera fragmentada: existen procedimientos claros, pero escasa apropiación; abundan los indicadores, pero faltan espacios de reflexión compartida.
En este punto, el vínculo con el aprendizaje institucional resulta clave. Una cultura de calidad madura es, en esencia, una cultura que aprende. Aprende cuando analiza críticamente su desempeño, cuando discute sus resultados más allá del cumplimiento formal, cuando es capaz de reconocer brechas sin personalizarlas ni ocultarlas, y cuando transforma esa reflexión en decisiones que modifican prácticas reales. En cambio, cuando la acreditación se aborda únicamente como una exigencia externa, el aprendizaje se vuelve superficial: se responde a la demanda, pero no se amplían las capacidades institucionales.
Los modelos de madurez de la cultura de calidad permiten visualizar este tránsito. Desde niveles iniciales, centrados en el cumplimiento normativo, las instituciones pueden avanzar hacia etapas donde la responsabilidad por la calidad es compartida, la mejora continua es parte del quehacer habitual y, en niveles más avanzados, donde la organización desarrolla capacidad de anticipación, innovación y aprendizaje estratégico. Este avance no es lineal ni homogéneo: suelen coexistir subculturas diferenciadas entre estamentos, unidades académicas o niveles de gestión, lo que refuerza la importancia de diagnósticos finos y contextualizados.
Una de las principales tensiones que emergen en este proceso tiene que ver con el corto versus el largo plazo. La acreditación exige resultados visibles en plazos definidos; el aprendizaje institucional, en cambio, requiere tiempo, continuidad y espacios protegidos para la reflexión. Integrar ambos planos supone comprender que los procesos de corto alcance no deben ser descartados, sino re-significados: cada autoevaluación, cada informe externo, cada observación debe convertirse en una oportunidad para fortalecer capacidades internas, no solo para cerrar brechas declaradas.
Desde esta mirada, fortalecer la cultura de calidad implica preguntarse cómo se usan efectivamente los resultados de evaluación: ¿se discuten solo en comités reducidos o se comparten con las comunidades académicas?, ¿alimentan decisiones curriculares y pedagógicas o quedan encapsulados en planes de mejora formales?, ¿se revisan los efectos de las acciones implementadas o se asume que “ya se cumplió”? Estas preguntas son esenciales para distinguir entre un cumplimiento eficiente y un aprendizaje real.
El rol del liderazgo resulta especialmente relevante. Una cultura de calidad orientada al aprendizaje requiere liderazgos que faciliten la participación, promuevan el análisis crítico y legitimen el uso de evidencia para la toma de decisiones. No se trata solo de liderazgos centrales, sino también de liderazgos intermedios capaces de traducir los desafíos institucionales a contextos locales y de sostener conversaciones significativas sobre calidad en equipos docentes y profesionales. Sin esta mediación, los sistemas de calidad corren el riesgo de percibirse como lejanos o ajenos a la práctica cotidiana.
Desde la perspectiva de Qualitas, acompañar a las instituciones en este tránsito supone ir más allá de la evaluación puntual. Implica apoyar la construcción de diagnósticos que visibilicen no solo brechas técnicas, sino también culturales; diseñar indicadores que permitan observar prácticas reales; y generar instancias participativas donde los resultados se discutan y se transformen en aprendizaje colectivo. Este enfoque busca precisamente evitar que la acreditación se convierta en la meta final y, en cambio, potenciar una mirada prospectiva de desarrollo institucional.
En un contexto de crecientes exigencias externas y alta competencia por legitimidad y matrícula, apostar por una cultura de calidad vinculada al aprendizaje institucional no es solo una opción deseable, sino una estrategia de sostenibilidad. Las instituciones que logran aprender de manera sistemática están mejor preparadas para adaptarse, innovar y sostener su proyecto educativo en el tiempo. En ese sentido, la invitación es clara: usar la acreditación como un medio, no como un fin, y situar el aprendizaje organizacional en el centro de la gestión de la calidad.